 No hace mucho, caminando bajo el sol de una primavera generosa, descubrí una forma oscura cerca de mí.
No hace mucho, caminando bajo el sol de una primavera generosa, descubrí una forma oscura cerca de mí.
«¿De dónde vienes?» me dice esta forma. «Yo vengo de un país sin sol.»
«¡Eso no existe!» respondí.
«Sí, te lo aseguro.»
«¿Cómo es eso posible si eres una sombra, necesitas luz para ver una sombra, no?»
«Ah, exacto, me ves como una sombra pero, de hecho, nadie puede verme.»
«Y aun así te veo.»
«Sí, es normal, tú me ves porque soy tu parte de la oscuridad. Yo soy lo que tú eres, escondes, enterrado y lleno de ellos y que vive ahí, junto a tu felicidad que, él, ilumina.»
Me quedé en silencio.
Miré la Oscuridad, cauteloso. Durante mucho tiempo la miré y descubrí miseria; reconocía sentimientos diversos, miedos, reprimendas, negativa a ver y a escuchar, ideas oscuras, angustias, maniobras para ocultar el ser… Releyendo esta última frase, decidí reemplazar la miseria por mi miseria. Así que, según ella, veía mi interior como en un espejo. Extraña sensación.
«Y si soy visible, añadió, es porque hoy ya no soporto más el encierro que me haces sufrir fingiendo ignorarme. Y aun así estás sufriendo.»
Estas últimas palabras me conmovieron. Reanudé mi camino al sol generoso. Descubrí mi parte de oscuridad y me reconocía en ella. Me puse al descubierto y empecé a introducir lentamente la luz en ella. Ella estaba acostumbrada a vivir a mi sombra.
No me gustaba esa cara de mí, cruel de verdad, dolorosa de evidencias y dudas, reflejo de lo que ella y yo éramos. Hoy he decidido hacer la luz aunque no sabía cómo iba a hacerlo.
Hay un concierto para mandolina que despierta en mí una emoción, que permite que los sentimientos se evaporen como un perfume. La oscuridad es similar a la fragancia, ni vista, ni conocida, sólo se siente. Simplemente allí. Y de la misma manera que un aroma sube a la cabeza, la oscuridad ocupa el pensamiento y pesa sobre la mente, entumece la energía, hace subir desde adentro como una náusea del ser. Pero esta corriente de aire no deja el cuerpo, su caparazón, su hábitat. Como una niebla, entonces estanca la oscuridad y hunde la mente en la inercia del cuerpo.
Cuando era joven, me había inventado un juego de la mente. Me metía en debates internos con interlocutores de mi vida cotidiana. En esos momentos, a menudo se hablaba de conflictos relacionados con la autoridad (en la escuela), de diferentes maneras de ver (en familia, con amigos). A menudo era para mí una forma de resolver conflictos latentes, de ajustar cuentas con aquellos con los que no me atrevía o no quería entrar en oposición o que no quería afrontar, sorprender, decepcionar… Suele suceder por la noche, antes de dormirme como si estuviera repasando los acontecimientos del día, de un pasado o futuro cercanos. En cierto modo, me estaba recuperando de situaciones complicadas por este juego mental, pero no estaba resolviendo nada. Añadía a esta mezcla particular una forma de comportamiento paranoico que imaginaba todo lo que los demás pensaban de mí. En esos momentos, la oscuridad habitaba mi luz, me volvía sombrío, oscuro y no lo sabía. Me dormía.
«Tienes que aprender a hablar de nuevo». Así que ella fue fuerte. Los que me conocen saben que no tengo la lengua en el bolsillo. El primero en bromear, en replicar, en pinchar al otro,… ¡y oí que tenía que aprender a hablar de nuevo!
Esa frase cayó en mí como una piedra en un charco. El día pasó, estaba caminando; pero mi mente no estaba en reposo. Esas pocas palabras habitaban mi mente, la invadían. Rápidamente trazaron un camino que me conducía a esta conclusión simple y sin embargo revolucionaria: tenía que aprender a hablar.
La voz de la Oscuridad me había entreabierto una puerta sobre las posibles razones de mis silencios: el peso de la educación y el papel en el que me había encerrado para vivir el cotidiano familiar. Se trataba de un sólido punto de partida para una introspección que hoy considero indispensable. Tanto más indispensable cuanto que constataba los daños producidos por la fibromialgia, esta última exacerba mis debilidades, mis límites.
Porque la Oscuridad no era mi única compañera. La invasora siempre estaba ahí, en varias formas. Más que el dolor, la fatiga crónica y las depresiones llenaban mi vida cotidiana, a veces de manera infernal. La fatiga hacía al hombre enérgico que yo era una persona inerte, amorfa, aburrida. Y las fases de depresión me envolvían en un universo de duda, de ansiedad, de angustia.
La duda, la casa de paja de los tres cerditos: ¡nada hace temblar el edificio! Todo lo que ocurría en el día a día se volvía una fuente de pregunta: ¿He hecho esto, por qué tengo que hacer eso? La ansiedad es cuando la casa de madera se quiebra por todas partes porque ya nada es segura. Y la angustia viene a destruir la casa de ladrillos de principios, de evidencias. Mi alegría desaparecía, mi vida era una tensión permanente, mi estado de ánimo una pieza de tristeza. Mis relaciones con los demás eran inciertas y sufría aún más por esta actitud paranoica citada anteriormente. Al volverme inquieto, ansioso, angustiado por la enfermedad, me adentraba aún más en el laberinto de mi habitual «no me digo fácilmente».
¿Dijo usted que se decía a sí mismo? La primera reacción que me vino a la mente se declinó de esta manera: no se habla de sí mismo, menos aún en público. Eran dos vestigios de una educación bien arraigada en mí. Es cierto que el niño no podía hablar cuando los adultos hablaban y, de todos modos, no hablaba de sí mismo en público. ¡Hacerlo era un signo de jactancia, incluso de orgullo, un pecado capital!
¿Podría ser la fecha de nacimiento de la Oscuridad? Sin embargo, no quería demandar mi educación sobre la base de que los padres saben lo que hacen y lo creen correcto. Yo también soy un hombre de familia. En la época de mi infancia, el niño que no intervenía en la conversación de los adultos y no hablaba de sí mismo de manera intempestiva era un estándar del saber vivir.
¿Qué estaba pensando al pensar en mí mismo? Sobre la base de mis conversaciones con la Oscuridad, mis reflexiones conmigo mismo, mi compartir con los seres queridos, podía repartir las bases de un triángulo reflexivo sobre la razón de mis silencios. Es verdad que me digo con dificultad: quizás es porque grito en lo más profundo de mí; si grito, quizás sea porque tomo para mí mucho de lo que se dice (o mejor contra mí) quizás deba preguntarme qué es lo que trato de evitar cuando no me puedo decir. Desde entonces, mi búsqueda (¿mi investigación?) tomaba una dirección más centrada. Ya no partía al azar, aunque siempre iba a la aventura. Es poco decir que todo a lo lejos, detrás de la Oscuridad, parecía levantarse un resplandor, débil y muy poco visible pero presente. Esa luz, para mí, venía a contraluz y revelaba aún más mi modo de funcionamiento: no decirme y estar centrado en mí, quejarme, cerrarme. Me estaba dando cuenta de que este cruce de preguntas arraigadas en mí puede haber tenido su origen en esta triple constatación: me callo porque de niño y adolescente me hice así; estoy centrado en mí mismo y creo que soy responsable, culpable de lo que se dice de cerca o de lejos de mi vida; grito como consecuencia de las dos realidades anteriores. Era más claro, pero bastante oscuro.
«Parece que estás muy lejos, parece que acabas de tirar una puerta, ¿no?»
Yo no lo sabía. En efecto, me parecía que había puesto un pie delante del otro y que, tal vez, empezaba a desatar uno de los nudos de mi silencio. Eso me hacía dudar: ¿no me estaba engañando y construyendo un nuevo escenario? Estaba preocupado: ¿cómo maniobrar y controlar esta maniobra?
Cuando participo en una conversación, en una evaluación que se refiere, por ejemplo, al funcionamiento de un proyecto, a la realización de una tarea, relativa al trabajo de un colega o de un alumno, de un niño, y cuando estoy personalmente comprometido en los asuntos evaluados o discutidos, cuando la opinión que se desprende de ello no es positiva, lo que vivo a diario es negativo también, me siento responsable, culpable, herido; dicho de otra manera, Lo tomo para mí. Cuando mi amada me pregunta por una división de las tareas domésticas o cualquier otro asunto que me toca y que percibo una pizca de crítica, provoca casi sistemáticamente sentimientos de injusticia, de no reconocimiento, de culpa; es mi culpa, ¡yo tengo algo que ver! ¡Mierda! Estaba tocando a mi monstruo del lago Ness. Me sentía, en efecto, débil, frágil en este lado y de repente me meto en una grieta, en lo que sentía que era el lugar de una gran vulnerabilidad.
¿Seré lo suficientemente fuerte para seguir adelante? ¿Cómo, de la noche a la mañana, vivir cotidianamente con esta constatación, con este descubrimiento hoy más esclarecedor que nunca? ¿Cómo entrar en esta convicción de que las cosas se pueden decir sin violencia, sin grito? Si la máquina cambiaba, ¿tendríamos que cambiar las instrucciones?
Es una de esas increíbles coincidencias. Mientras indagaba en mi interior sobre este tema de mi dificultad para decir, participaba en un día de reflexión que trataba, entre otras cosas, de la palabra como iniciadora, la palabra que da vida, que conecta con la vida, que, por su calidad de relación, nace unos y otros, una palabra que hace ser, que hace nacer. Me conmovía el corazón y la mente. El corazón captaba de entrada la pertinencia de esta coincidencia, la mente se preguntaba cómo alimentar, a partir de ahí, mi debate interior.
Aparte de esta feliz coincidencia, me quedé perplejo y sin recursos ante el daño causado por la fibromialgia. Más que nunca, mi pensamiento sobre cómo me decía chocaba con las fases de depresión posteriores a la enfermedad. Repentinamente, esta enfermedad exacerbaba los puntos débiles de una personalidad ya sometida a dura prueba.
Nunca, hasta la fecha, me había parecido tan bajo, tan profundo en la falta de dominio interior, incapaz de manejarme, de manejar mis emociones, mis miedos, mi ansiedad y la angustia.
Pensar que todo será difícil, pensar sin querer que todo será un problema. ¡Pensar que piensan en lo negativo de mí y sentir una terrible necesidad de reconocimiento, reconocimiento que ya ni siquiera percibo! Rumiar volviendo mil veces en mi mente todas estas preocupaciones potenciales, estos fracasos probables, estas incompetencias anunciadas. Rumiar, hacer de mi vida cotidiana una imposibilidad. Hundirme de manera evidente ya que nada puede funcionar y nada funcionará. Y me encontraría totalmente desprovisto, incapaz de darme el comportamiento necesario. Acabar en el desenfreno total; nada me pertenece, ya no me pertenezco, no me reconozco. He comprendido física y mentalmente lo que es un círculo vicioso. Deslizarse, sin siquiera tener que esforzarse. Hundirse porque las defensas, las fuerzas, los reflejos habituales eran inoperantes. Siempre lo hacía así y ya no funcionaba. Tratar de sobrenadar, porque, entre dos ideas negras, se levanta el pequeño resplandor de un buen momento, de una fiesta, de una atención, de una palabra de amor que cae en ese preciso instante, en que mentalmente estoy en condiciones de verlo en mi oscuridad. No sé de dónde viene esa pequeña luz, ¿es la fuerza de la vida? Así que mi vocabulario cambia, mi energía también, mi forma de pensar en el día siguiente, mi habilidad para recuperar mi existencia y el desafío de volver a aprender a decirme, a hablar. Lo que la invasora había desestructurado, la Oscuridad y yo íbamos a intentar reunificarlo para no ser más que yo.
«Te siento de otra manera.»
«Soy otra persona por un tiempo.»
«Dicen que cada paso que damos se acerca a la cima de la montaña.»
«Sin duda, pero primero apuntaré a la colina, allí atrás.»
Así que empecé a trabajar. La fibromialgia me había debilitado física y moralmente. Estaba de rodillas, incluso en el fondo de mis calcetines, pero me alegré de haber podido sacar todo lo que tenía de esa rutina en la que me metía. Sin embargo, necesitaba ayuda, y la de un psicólogo del Centro del Dolor ayudó a facilitar mi camino. Itinerario en varios tiempos, un poco como una etapa de media montaña en el Tour de France: afrontar el corazón de las cosas, profundizar en las cuestiones planteadas y rebotar sobre la dinámica del impacto positivo de los descubrimientos y constataciones. Luego aprender a hablar de nuevo de varias maneras: decirme, decir las cosas sin gritos ni agresividad (y entonces tendría que «matar al padre»), decir para no huir, decir realmente, decir a riesgo de ser vulnerable.
«Te dejo seguir tu camino. Me callaré mientras camines. Pero no creas que me voy a esconder.»
Al comienzo de este camino hacia mí mismo, convencido de la necesidad de decirme, no podía dejar de pensar en esta frase de Vittorio Foa: “En las palabras, los problemas se cierran mientras que en el silencio permanecen abiertos. El silencio es la expresión de lo inexpresable”. Una frase de conclusión y de inauguración. Iba a vivir en este intermedio de silencio y palabra.
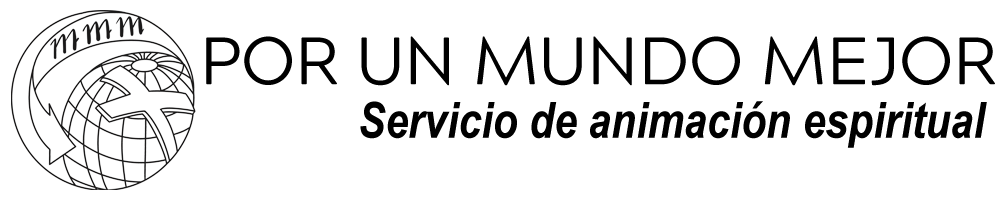
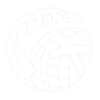
A mi también me costó reinventarme…. La lucha de cómo me siento y cómo me sentía cuando era capaz de llevar el mismo ritmo que los demás… Pero no podía consentir que mis hijas tuvieran el recuerdo de su madre acostada y de mal humor…. Así que con ayuda de un grupo de mujeres y un psicólogo empecé a trabajarme …. Hay veces que consigo reírme de mi misma y relajar el ambiente de casa, tan cargado tanto tiempo como una «sombra » que lo envolvía todo….. He hecho mucho camino pero a veces consigue tumbarme en la lona y me cuesta mucho levantarme…. Pero ahí estamos intentando hacer que mi vida sea lo más normal posible… Hoy tengo un mal día, en este momento el dolor y el cansancio me quitan la paz y la sonrisa… Però mañana lo volveré a intentar…. Gracias por recordarme que he hecho camino, sin intentar vencerla, sólo aceptando e intentando que sus reglas de juego y las mías sean lo más compatibles. Abrazos apretaditos
Amparo